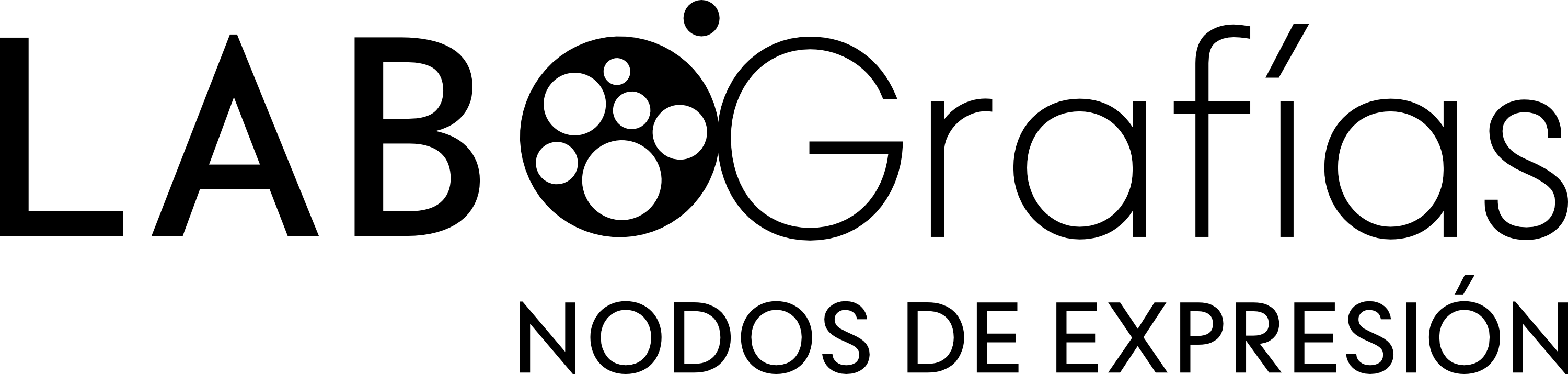El parque no debía tener más de mil metros cuadrados. Situado en uno de los distritos más grandes de Madrid, era un todo asfaltado, cubierto por una ligera capa de gotelé de barro. A todos los colegas, que se agrupaban entre bordillos y aceras, este les resultaba mucho más atractivo que el otro parque, que portaba uniforme de arboladas con costuras ajardinadas, parterres en estadio bodegón (naturalezas muertas, de tan ordenadas) que se encontraba a quinientos metros de su hábitat. El vacío parecía necesitar de ellos, de sus argumentos y cuerpos vitales, alejándoles de ese furibundo orden impostado, que no dejaba espacios para sus recreaciones murales. Entre risas y conversaciones despreocupadas, compartían historias e imaginaban mundos lejanos, que no ajenos, y aventuras, algunas épicas, otras miserables, que transportaban y recorrían sobre el pavimento, ya fuera enlosado, empedrado, o de mismísimo alquitrán, por medio de unas tizas.
No sé si hace falta que sean amigos quienes concurren en este tipo de tareas metabólicas coordinadas, incluso comunitarias. Estos eran el tipo de animal más cercano a un sapiens sapiens en su forma sustantiva, pero sus propiedades atributivas humanas no eran del género común, sino del que se desangra por construir un problema no computable, no decidible, no extraordinario, cotidiano, con todo tipo de trampas, ya fueran simbólicas o abstractas. Eran, por tanto, animales capaces de transformar cualquier magnitud en otra, así de sencillo.
Aquel día, mientras las sombras de los edificios comenzaban a atrapar a los oestes, apodo de aquellos a los que antes alcanzaba la sombra del día, Leinad, siempre curioso, rematando el último trazo de color, interrumpió la llamada habitual que anunciaba el cierre del día.
– ¡Chicos, escuchad esto! –exclamó, mientras manchaba su hoja de notas con el ultimo color usado en el día–. Un momento –buscaba frenético entre sus notas.
– ¡Que nos quedamos sin Luz, Leinad! ¿Qué es esta vez? ¿Un planeta, asteroide, algo marciano o marcial? –bromeaban desde el norte, provocando una carcajada coral.
– Lo encontré. No, no; mejor aún –respondió Leinad, con una sonrisa que anticipaba la revelación–. El otro día me encontré unas notas sobre un tal profesor Liu, Yongsheng Liu, que ha hecho algo increíble con unas plantas. He pensado que podía ser motivo para un nuevo orfeón de tizas.
– ¡Cuéntanos Leinad! –alentaba algún sur con su canto.
Todos los cuerpos se acercaron con la curiosidad encendida por las palabras de su colega; mientras, como era de costumbre, desde el este, al fondo, muy al fondo, se escuchaban los equipamientos de limpieza dispuestos a ahogar el lienzo cívico metropolitano, enfrentándose a la sombra que arropa el espectro de color de todos estos seres periurbanos. Con todas reunidas, bajo un paso rítmico, frotándose algunos los dedos, lijándose otros; con una herciana por medir o sin determinar, se alejaron narrando lo adquirido y tragando yeso mientras se fregaban con la lengua las manos.
– ¿Imagináis que pudiéramos tomar dos plantas totalmente diferentes, como un tomate y una patata, y unirlas de tal manera que compartan cada una de ellas sus características singulares, sus propiedades, lo que diferencia las unas de las otras? En eso mismo ha estado trabajando este profesor Liu, utilizando una técnica llamada injerto, y ha descubierto que las plantas pueden intercambiar información molecular, ¡transformándose de maneras que nadie pensaba posibles!
Los ojos de los cómplices brillaban asombrados al vislumbrar esta potencialidad. La imaginación del grupo se disparó, visualizando un jardín de plantas híbridas, cada una con las mejores cualidades de toda la línea germinal ascendiente, predecesores, mayor, progenitores, abuelo, antepasados, integrándose en la ontogenia de otros, extraños.
– Pero –continuó con una voz que bajaba a un susurro conspiratorio, interrumpiendo la fantasía novelesca de sus colegas– esto me recuerda a lo que leímos, ¿os acordáis?, sobre el científico innombrable. Sobre aquel que preludia que las plantas podían cambiar y pasar esas nuevas características a sus descendientes.
– ¡Trofim! –resonó en el parque.
– No lo escupas al asfalto con ese volumen, carajo –exhortaban otros.
– Mucha gente pensaba que estaba equivocado, pero tal vez, de alguna manera, estaba en lo cierto.
El sonido de las mangueras de agua a presión emulsionaba fuentes de color, acompañando la mezcla hasta alcanzar el mismo destino de alcantarilla que comparten las canicas. Para la mañana siguiente Leugim ya había reunido información suficiente para ahuyentar sus terrores.
– Os cuento, para contextualizar, lo que he conseguido encontrar. Yongsheng Liu es un investigador del Departamento de Horticultura del Instituto de Ciencia y Tecnología de Henan, China, y parece haber confirmado la hibridación vegetativa a través de injertos, demostrando un intercambio génico.
– ¡Transgénesis bidireccional! –comentó Leinad, visiblemente sobresaltado.
– He traído –continuó Leugim– un esquema que ofrece una visión general de cómo podríamos llevar a cabo un experimento para investigar la hibridación vegetativa y la transgénesis bidireccional, basándonos en prácticas y técnicas científicas. ¿Os parece que lo abordemos para ver si nos ayuda a diseñar el mural?
Tras la pregunta, el silencio cómplice habitual.
– Para demostrar la transgénesis bidireccional en plantas mediante el proceso de hibridación vegetativa a través de injertos, seleccionamos dos especies de plantas con características genéticas distintivas y deseables. ¿Qué se os ocurre?
– Alta resistencia a enfermedades –propuso la voz más tímida.
– Alta productividad de frutos –anunció la que tenía las manos más largas.
– Cultivaremos –retomó Leugim– las plantas seleccionadas en condiciones controladas hasta alcanzar un estado óptimo para el injerto. Se preparan las púas (parte superior del injerto) y los patrones (base del injerto) mediante cortes precisos para facilitar la unión. Realizaremos injertos de aproximación, uniendo las púas de una especie con los patrones de la otra mediante técnicas estériles para evitar infecciones y asegurar una buena adhesión. Emplearemos cintas o clips de injerto para mantener la unión en su lugar durante el proceso de cicatrización y mantendremos las plantas injertadas en un ambiente controlado para monitorear su crecimiento y desarrollo, observando la integración de las púas y los patrones y prestando especial atención a la formación del tejido vascular entre ellos. Una vez que las plantas injertadas produzcan frutos y semillas, las cultivaremos para obtener la descendencia y ver si podemos identificar la presencia de características genéticas de ambas especies progenitoras, señalando la posible transgénesis bidireccional.
– ¡Trofim, Trofim, Trofim! –exclamó el de las cejas más pobladas.
– Esto tiene un poso, un hedor, un sedimento al que el olfato de un cánido no le perdería la pista.
– Suena a herencia de caracteres adquiridos –recitó el que siempre olvida ponerse los calcetines.
– ¡Lamarck! –completaron desde la coral sinfónica.
La mención al agrónomo avivó la discusión y pronto aquellos cuerpos debatían briosamente, animosamente excitados, tejiendo sus propias vesanias y manías, demencias o locuras, de cómo este reincidir intelectual, que para la condición burguesa es cuasi criminal, podría amplificar (o profundizar en) el punto focal de la expresión que manifestaban en sus muros y murales. Se entenderá que no solo se trataba de imaginar bosques donde los árboles producen frutas de todo tipo de variedad, sino frutos y flores que mezclan sabores y olores en fase iterada secuencial, o paralelizan sus expresiones aprovechando la cognición corporizada; campos de cultivos que resistían a la inclemencia climática; jardines donde flores y frutos cambian y combinan colores sin necesidad de un cambio estacional, re-programandose entre órganos, con o sin el medio, codificando de forma reciproca y reflexiva, integrando órgano y nicho ambiental.
– ¿Podríamos diseñar nuestras propias plantas? –sugirió alguna de ellas.
– ¿Nosotros, humanos, o ellas en su reino vegetal? –respondían otros cuya pasión por el arte del espejuelo, de tiza, se mezclaba ahora con las posibilidades de las expansiones biogénicas: un jardín que fuera una obra dramática, con cada árbol, arbusto, mata, forúnculo, divieso, absceso, grano o bubón formando parte de una historia material que a partir de ahora integraría genealogías diversas bajo un código cuaternario.
Esta idea avivó el deposito de candelas del grupo, pasando horas imaginando y diseñando tópicos jardines y vulgarizando paisajes. En ese pequeño parque, sin dosel de árboles antiguos donde agruparse, los cuerpos pensantes habían encontrado una nueva fuente de inspiración para la expresión de los próximos días.
Desafiando a una razón desde la destreza y la audacia de la hibridación, trazaban todos los pliegues de las nuevas formas con sus tizas. Ramas que sostenían variedades turbadoras de flores y frutos: manzanas que al morderlas revelaban el crujiente sabor de las peras, duraznos cuya pulpa tenía el dulzor de las fresas, y extraños cítricos que, al partirlos, exhalaban un aroma de conífera. Piñones con cascara de nuez y estructura granular de avena. Cortezas tan robustas como las de un roble que servían de morada a delicadas flores, capullos, brotes o pimpollos de lirios blancos, narcissus pseudonarcissus, tulipanes, gladiolos, lirios azules, viola odorata, margaritas, amapolas, todas bajo el tallo de una espiga y la cubierta de un girasol.
Composiciones mestizas entre sombreros vegetales tejidos entre ramas caducas y perennes, con hojas suaves y flexibles bajo apariencias agujales, semejantes al pino, perfumaban el aire con el frescor de los aromas cítricos. Con envolturas que al abrirse revelaban segmentos de naranjas, limones y limas.
Bajo la sombra protectora de estos gigantes y cabezudos, el suelo estaba cubierto de helechos cuyas frondas, en lugar de esporas, acunaban racimos de bayas dulces y jugosas. Un festín para los sentidos cuando uno de los chicos le arrancaba al asfalto los sabores que viajaban desde la estación arándano hasta las frambuesas, saúcos, grosellas, endrinas, serbales o espinos, que aprovechaban para exprimir el jugo de los colores, mugrientos de sabor.
Pétalos embaucados en espirales que atornillan las fragancias con el paso de las horas. Dulces de jazmín, vainilla; al mediodía: chocolates resinosos; mar almizclado; de noche: yogures metálicos; sudor musgoso y ahumado.
Sin olvidarnos de un aire cargado con el aleteo de unos cuerpos polinizadores formados de silicio, que zumban entre flores y minerales, transmutando las necesidades sustantivas, fecundando el glosario abiogénico de estímulos silvestrinos, fertilizando micas, hematitas, piritas y apatitos que sirven de suelo para los susurros que solo puede memorizar la hierva, la mala hierva.
– ¡Como nosotros! –gritaba sin aliento la muchachada, al tiempo que dibujaba las aceras.